Posted by Isidro in Uncategorized | 4 Comments
(Cap. 02) “¡Oh, Dios permite que uno de mis muchachos predique!”

“¡Oh, Dios permite que uno de mis muchachos predique!”
Los ojos de Achyamma ardían de lágrimas. Pero no eran del fuego de la cocina o del olor de las especias picantes que venían de la cacerola. Se dio cuenta de que había poco tiempo. Sus seis hijos estaban creciendo más allá de su influencia. Sin embargo ninguno mostraba señales de entrar al ministerio del evangelio.
Excepto el menor, el pequeño “Yohannachan” como me llamaban, todos sus hijos parecían estar destinados al trabajo secular. Mis hermanos parecían contentos con vivir y trabajar cerca de nuestra aldea nativa de Niranam en Kerala, en el sur de la India.
“Oh, Dios”, oraba desesperada, “¡que aunque sea uno de mis muchachos predique!” Como Ana y tantas otras madres piadosas en la Biblia, mi madre había dedicado sus hijos al Señor. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, prometió ayunar en secreto hasta que Dios llamara a uno de sus hijos a Su servicio. Ayunó cada viernes durante los siguientes tres años y medio. Su oración fue siempre la misma.
Pero no pasaba nada. Finalmente, quedaba solamente yo, delgado y pequeño, el bebé de la familia. Parecía haber pocas posibilidades de que yo predicara. A pesar de que había estado en una reunión evangelística a los ocho años, era tímido y retraído y no compartía mi fe. No mostraba habilidades de liderazgo y evitaba los deportes y las tareas escolares. Estaba cómodo en medio de la aldea y de la vida familiar, era como una sombra que entraba y salía de escena casi sin ser notado.
Más tarde, cuando tuve 16 años, las oraciones de mi mamá fueron contestadas. Un grupo de evangelismo de Operación Movilización vino a nuestra iglesia a presentar un desafío del lejano norte de la India. Con mis escasos 41 kilos me esforzaba por captar cada palabra que el grupo decía mientras mostraba diapositivas del norte.
Contaron sobre los maltratos y los golpes que recibían mientras predicaban a Cristo en las aldeas no cristianas de Rajastán y Bihar, en las llanuras calurosas y áridas del norte de la India. Las grandes cimas del oeste de Ghats me protegían del contacto con el resto de la India, y todo lo que conocía de mi tierra natal eran las selvas exuberantes de Kerala en la costa de Malabar. La costa de Malabar había aportado por mucho tiempo a la antigua comunidad cristiana, que empezó cuando el próspero comercio marítimo con el Golfo Pérsico hizo que Santo Tomás pudiera predicar de Jesucristo cerca de Cranagore en el año 52 d.C. Ya había otros judíos allí que habían llegado 200 años antes. El resto de la India parecía totalmente diferente a la gente de los pueblos de lengua malayalam de la costa sudoeste, y yo no era la excepción.
Mientras el grupo de evangelismo describía la desesperada condición de pérdida del resto del país (500.000 aldeanos sin alguien que diera testimonio del evangelio) sentí una tristeza extraña por dicha pérdida. Ese día prometí ayudar a llevar las Buenas Nuevas de Jesucristo a aquellos estados extraños y misteriosos del norte. Ante el desafío de “dejar todo y seguir a Cristo” di un salto, un tanto precipitado, y me uní al grupo de estudiantes para ir a una cruzada de verano a corto plazo a los lugares no alcanzados del norte de la India.
Mi decisión de entrar al ministerio fue principalmente el resultado de las oraciones de fe de mi madre. A pesar de que no había recibido lo que más tarde entendí que era mi llamado verdadero del Señor, mi madre me animó a que siguiera a mi corazón en la causa. Cuando anuncié mi decisión, ella puso en mis manos 25 rupias sin decir nada, lo suficiente para mi pasaje en tren. Mandé mi solicitud a la oficina central de la misión en Trivandrum.
Ahí obtuve mi primer rechazo. Los directores de la misión primero rechazaron que me uniese al grupo que iba al norte porque era menor de edad. Pero me dejaron asistir a la conferencia de entrenamiento anual que se llevaba a cabo en Bangalore, Karnataka. En la conferencia escuché por primera vez al misionero George Verwer, quien me animó, como nunca antes, a comprometerme a tener una vida íntegra e impresionante como discípulo. Me impresionó cómo Verwer puso la voluntad de Dios para el mundo perdido antes que su carrera, su familia y de sí mismo.
Esa noche solo en mi cama, discutí tanto con Dios como con mi propia conciencia. A las dos de la mañana, mi almohada estaba mojada de sudor y lágrimas, y me sacudía el temor. ¿Y si Dios me pidiese que predique en las calles? ¿Cómo haría para pararme en público y hablar? ¿Y si me apedrearan y golpearan?
Me conocía demasiado bien. Apenas podía mirar a un amigo a los ojos durante una conversación, menos hablar públicamente, en nombre de Dios, a multitudes hostiles. Mientras hablaba, me di cuenta de que me estaba comportando como Moisés cuando fue llamado.
De repente, sentí que no estaba solo en la habitación. Una sensación maravillosa de amor y de ser amado llenó el lugar. Sentí la presencia de Dios y caí de rodillas al lado de la cama.
“Señor Dios”, clamé rindiéndome ante Su presencia y a Su voluntad, “me entrego para hablar por Ti, pero ayúdame a saber que estás conmigo”.
En la mañana, me desperté a un mundo diferente con gente inesperadamente distinta también. Cuando salí a caminar, el panorama de las calles de la India se veía igual que antes: los niños corrían entre las piernas de la gente y vacas, cerdos y gallinas deambulaban, los vendedores llevaban canastas con coloridas frutas y flores en sus cabezas. Los amaba a todos con un amor sobrenatural e incondicional que nunca antes había sentido. Era como si Dios me hubiese sacado mis ojos y puesto Sus ojos para que pudiera ver a la gente como el Padre celestial las ve, perdidos y necesitados, pero con el potencial de glorificarlo y reflejarlo.
Caminé hacia la estación de autobús. Mis ojos se llenaron con lágrimas de amor. Sabía que toda esa gente se iba al infierno, y sabía que Dios no quería que fueran allí. De pronto tuve una carga tan grande por esas multitudes que tuve que parar y apoyarme contra una pared para mantener el equilibrio. Eso era todo: sabía que estaba sintiendo la carga de amor que Dios siente por las multitudes que se pierden en la India. Su corazón amoroso estaba palpitando con el mío, y apenas podía respirar. La tensión era muy grande. Caminé inquieto, yendo y viniendo para que mis rodillas dejaran de temblar de miedo.
“¡Señor!” Clamé. “Si quieres que haga algo, dilo, y dame valentía”.
Al mirar hacia arriba mientras oraba, vi una piedra gigante. Inmediatamente supe que debía subirme a esa piedra y predicar a las multitudes en la estación de autobús. Subí arrastrándome, y sentí una fuerza de 10.000 voltios de electricidad por todo el cuerpo.
Empecé cantando un simple coro de niños. Era todo lo que sabía. Cuando terminé, había una multitud a los pies de la roca. No me había preparado para hablar, pero en seguida Dios me tomó y llenó mi boca con palabras de Su amor. Prediqué el evangelio a los pobres así como Jesús se lo encomendó a sus discípulos. Mientras la autoridad y el poder de Dios fluían a través mío, tuve una audacia sobrehumana. Salían palabras que nunca supe que tenía, y un poder claramente de arriba.
Otros del grupo de evangelismo se pararon a escuchar. El asunto de mi edad y de mi llamado nunca surgió de nuevo. Eso fue en 1966, y continué yendo con grupos evangelísticos móviles durante los siguientes siete años. Viajamos a través de todo el norte de la India, sin quedarnos por mucho tiempo en una aldea. En todo lugar a donde fuimos prediqué en las calles mientras otros distribuían libros y tratados. En ocasiones, en aldeas más pequeñas, dábamos testimonio de casa en casa.
Mi gran amor intenso por la gente de la aldea de la India y por las masas pobres creció con los años. Hasta la gente empezó a apodarme “el hombre Gandhi” por el padre de la India moderna, Mahatma Gandhi. Como él, me di cuenta, sin que me lo dijeran, que si los aldeanos de la India conocerían acerca del amor de Jesús, tendría que ser a través de nativos de piel oscura que los amaran.
Al estudiar los Evangelios, se me aclaró que Jesús entendía bien el principio de alcanzar al pobre. Evitó las ciudades más importantes, a los ricos, a los famosos y a los poderosos, y concentró Su ministerio en la clase pobre laboral. Si alcanzamos al pobre, hemos tocado las grandes masas en Asia.
La batalla contra el hambre y la pobreza es, en realidad, una batalla espiritual, no una batalla física ni social como el escepticismo religioso nos hizo creer.
La única arma que ganará con eficacia la guerra contra la enfermedad, el hambre, la injusticia y la pobreza en Asia es el evangelio de Jesucristo. Mirar a los ojos de un niño con hambre y mirar la vida desperdiciada de un drogadicto es ver solo la evidencia de que Satanás gobierna este mundo. Todas las cosas malas, tanto en Asia como en América, son obra suya. Él es el principal enemigo del ser humano, y hará todo lo que su poder le permita para matar y destruir a los seres humanos. Pelear contra este enemigo poderoso con armas físicas es como pelear contra un tanque blindado usando piedras.
Nunca me voy a olvidar del encuentro más dramático que tuvimos con estos poderes demoníacos. Era un día caluroso inusualmente húmedo de 1970. Estábamos predicando en el estado noroeste de Rajastán, el “desierto de los reyes”.
Como de costumbre, antes de la reunión en la calle, mis siete compañeros y yo hicimos un círculo para cantar y palmear al ritmo de las canciones tradicionales cristianas. Se juntó una muchedumbre importante, y yo empecé a hablar en hindi, el idioma local. Muchos escucharon el evangelio por primera vez y tomaban los evangelios y tratados con entusiasmo para leer.
Un muchacho se me acercó y me pidió un libro para leer. Mientras hablaba con él, sentí en mi espíritu que el muchacho ansiaba conocer a Dios. Cuando estuvimos listos para subirnos en la camioneta, nos pidió venir con nosotros.
Mientras la camioneta se sacudía, comenzó a llorar y a lamentarse. “Soy un gran pecador”, gritó. “¿Cómo puedo estar sentado entre ustedes?” En eso empezó a querer saltar de la camioneta en movimiento. Lo sostuvimos y mantuvimos a la fuerza en el piso para que no se lastimara.
Esa noche se quedó en nuestra base y a la mañana siguiente se sumó a la reunión de oración. Mientras estábamos alabando e intercediendo, escuchamos un grito repentino. El muchacho estaba tirado en el piso, con la lengua colgando, y sus ojos en blanco.
Como éramos cristianos en tierra pagana, inmediatamente supimos que estaba poseído por un demonio. Nos juntamos alrededor de él y empezamos a tomar autoridad sobre las fuerzas del infierno y en ese momento empezaron a hablar a través de su boca.
“Somos 74… Durante los siete últimos años lo hicimos caminar descalzo por la India. Él es nuestro…” … Siguieron hablando, blasfemando y maldiciendo, desafiándonos a nosotros y a nuestra autoridad.
Pero a medida que tres de nosotros orábamos, los demonios no podían permanecer en el muchacho. Tuvieron que salir cuando les ordenamos irse en el nombre de Jesús.
Sundar John fue liberado, entregó su vida a Jesús y fue bautizado. Luego fue al instituto bíblico, y desde entonces el Señor lo ha capacitado para enseñar y predicar a miles de personas acerca de Cristo. Varias iglesias autóctonas de la India han empezado como resultado de su sorprendente ministerio, todas por un hombre al que muchos hubiesen encerrado en un psiquiátrico.
Y literalmente hay millones de personas como él en Asia, engañados por los demonios y esclavizados por horribles pasiones y lujurias.
Este tipo de milagros continuaron de aldea en aldea durante esos siete años de predicación itinerante. Nuestras vidas se leen como las páginas del libro de los Hechos. La mayoría de las noches dormíamos entre las aldeas y las zanjas, donde estábamos relativamente a salvo. Dormir en aldeas no cristianas nos habría expuesto a varios peligros. Nuestro grupo siempre creó una conmoción, y a veces nos apedreaban y golpeaban.
Los grupos de evangelismo móviles con los que trabajaba, y que frecuentemente lideraba, eran como una familia para mí. Empecé a disfrutar del estilo de vida gitano en el que vivíamos y del abandono total por la causa de Cristo que se espera en un evangelista itinerante. Éramos perseguidos, odiados y despreciados. Sin embargo seguíamos, sabiendo que estábamos abriendo una brecha para el evangelio en distritos que nunca antes habían experimentado un encuentro con Cristo.
Una de esas aldeas era Bhundi en Rajastán. Este fue el lugar donde, por primera vez, me golpearon y maltrataron por predicar el evangelio. Frecuentemente destruían la literatura o los folletos. Parecía que la muchedumbre nos tenía en la mira, y seis veces interrumpieron nuestras reuniones en las calles. Nuestros líderes de grupo empezaron a trabajar en otros lugares, evitando Bhundi lo más posible. Tres años después, un nuevo grupo de misioneros autóctonos se mudó al área bajo un liderazgo diferente y predicó de nuevo en este pueblo de calles concurridas.
Tan pronto como llegaron, un hombre empezó a romper los folletos y a estrangular a Samuel, un misionero de 19 años. A pesar de haber sido golpeado gravemente, Samuel se arrodilló en la calle y oró por la salvación de las almas en esa detestable ciudad.
“Señor”, oraba, “quiero volver aquí y servirte en Bhundi. Estoy dispuesto a morir aquí, pero quiero volver para servirte en este lugar!”
Muchos líderes cristianos con experiencia le recomendaron que no tomara esa decisión, pero Samuel estaba decidido y volvió, y alquiló un salón pequeño. Llegaron embarcaciones de literatura, y predicó enfrentando muchas dificultades. Hoy más de 100 personas se reúnen en una iglesia pequeña allí. Aquellos que en algún momento nos perseguían ahora adoran al Señor Jesús, como pasó con el apóstol Pablo.
Esta es la clase de compromiso y de fe que lleva alcanzar al mundo con las buenas nuevas de Jesucristo.
Una vez llegamos a una ciudad al amanecer para predicar. Pero ya se había corrido la voz desde una aldea cercana en donde habíamos predicado el día anterior.
Mientras tomábamos el té de la mañana en un puesto de la calle, el líder militar local se me acercó con amabilidad. Con una voz suave que revelaba poca emoción, me dijo: “Súbanse a su camioneta y váyanse de la ciudad en cinco minutos, o la quemaremos con ustedes”.
Sabía que hablaba en serio. Una muchedumbre amenazante lo apoyaba. A pesar de que “nos sacudimos el polvo de nuestros pies” ese día, hoy hay una iglesia que se reúne en esa aldea. Para poder plantar el evangelio, debemos arriesgarnos.
He viajado durante meses por las rutas polvorientas en el calor del día y me he estremecido en las noches frías, sufriendo como otros miles de misioneros autóctonos están sufriendo hoy para llevar el evangelio a los perdidos. En el futuro voy a ver esos siete años de evangelismo en las aldeas como una de las mejores experiencias de aprendizaje de mi vida. Caminamos los pasos de Jesús, encarnándonos y representándolo ante multitudes que nunca antes habían escuchado el evangelio.
Estaba viviendo una vida vertiginosa y ocupada, demasiado ocupado y emocionado con la obra del evangelio para pensar en el futuro. Siempre había otra campaña por delante. Pero yo estaba por llegar a un momento decisivo.
Continúa….
Cap. Anterior








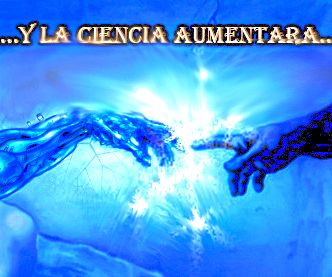






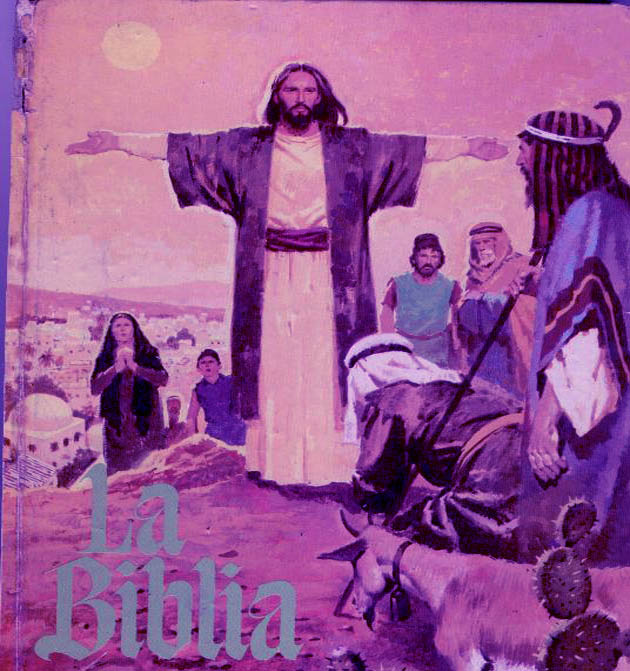


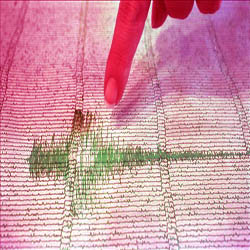
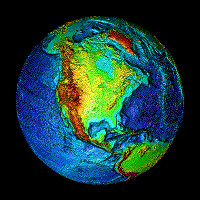













al leer este testimonio, te das cuenta quien eres en cristo, el llamado y proposito de predicarles a las almas, como el SEÑOR respalda a sus siervos cuando predicas su palabra, donde se manifestaran los dones, afuera donde esta la necesidad, ves su gloria y poder, queremos ser istrumentos suyos prediquemos su palabra hasta su venida. bendiciones.
ALELUYA, queremos ser como barro en las manos del alfarero señro JESUS…
ALELUYA….SOMOS BARRO EN LAS MANOS DEL ALFARERO…..usanos como instrumento JESUS…Herman@s del blog me pueden pasar el titulo del libro y su autor….Gracias este blog es de bendición..=), saludos y u abrazo desde Veracruz, México.Bendiones a todos
a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos rogad al Señor de la mies que envie obreros a su mies y que seamos parte de esos obreros.