Posted by Isidro in Uncategorized | 3 Comments
(Cap. 03) Las semillas para el cambio futuro. (Cap. 04) Caminé en el aturdimiento
(Cap. 03) Las semillas para el cambio futuro
–

–
En 1971 me invitaron a pasar un mes en Singapur en un nuevo instituto fundado por John Haggai. En ese momento todavía estaba en etapas de formación, un lugar en donde los líderes de la iglesia de Asia se entrenarían y serían desafiados a testificar acerca de Cristo.
Haggai tenía muchas anécdotas donde se relataba que los cristianos eran invasores y gigantes, hombres y mujeres que habían recibido la visión de Dios y que no dejaron escaparla. La diligencia en su llamado era una virtud altamente premiada.
Haggai fue la primera persona que me hizo creer que no había nada imposible para Dios. Allí encontré a un hombre que no aceptaba imposibilidades. Los límites normales que otros aceptaban no existían para él. Veía todo en términos globales y desde la perspectiva de Dios, y rechazaba aceptar el pecado. Si no se había evangelizado al mundo, ¿por qué no hacerlo? Si la gente tenía hambre, ¿qué podíamos hacer al respecto? Haggai no aceptaba al mundo como estaba. Descubrí que él estaba dispuesto a aceptar su propia responsabilidad para convertirse en un agente de cambio.
Al final de mi mes en el instituto, John Haggai me desafió a la introspección más dolorosa que jamás experimenté. Ahora sé que se implantó en mí una inquietud que duraría por años, causando con el tiempo que me fuera de la India para buscar en el exterior la voluntad final de Dios en mi vida.
El desafío de Haggai pareció simple al principio. Quería que fuera a mi habitación y escribiera, en una sola oración, la cosa más importante que iba a hacer con el resto de mi vida. Especificó que no podía estar centrado en mí mismo o en la naturaleza mundana. Además, tenía que glorificar a Dios.
Fui a mi habitación a escribir esa oración. Pero la hoja permaneció en blanco por horas y por días. Perturbado porque quizás no podría alcanzar todo mi potencial en Cristo, comencé a reevaluar cada área de mi vida y de ministerio en esa conferencia. Terminé la conferencia con la pregunta sonando en mis oídos, y por años continuaría escuchando las palabras de John Haggai: “Una cosa. Por la gracia de Dios tienes que hacer una cosa”.
Me fui de Singapur recién liberado para pensar en mí mismo como individuo por primera vez. Hasta ese momento, como la mayoría de los asiáticos, me había visto como parte de un grupo, ya sea de mi familia o de un grupo de evangelismo. A pesar de que no tenía idea qué trabajo especial Dios tendría para mí como individuo, comencé a pensar en hacer “lo mejor de mí” para Él. Las semillas para el cambio futuro habían sido plantadas, y nada detendría las tormentas venideras a mi vida.
Si bien mi gran pasión todavía eran las aldeas no alcanzadas del norte, ahora estaba viajando por toda la India.
En uno de estos viajes en 1973, me invitaron a enseñar en la conferencia de entrenamiento de primavera de Operación Movilización en Madras (ahora Chennai). Ahí fue donde vi por primera vez a una atractiva muchacha alemana. Era estudiante en una de mis clases, y me impresionó con la sencillez de su fe. De repente me encontré pensando que si ella fuese india, sería la clase de mujer con la cual me gustaría casarme algún día.
Una vez, cuando se cruzaron nuestros ojos, sostuvimos nuestras miradas por un instante, quizás un poco más, hasta que rompí el encanto y huí del salón. Los encuentros hombre-mujer me hacían sentir incómodo. En nuestra cultura, la gente soltera casi no se dirige la palabra. Hasta en la iglesia y en los grupos de evangelismo, se separan los sexos estrictamente.
Como estaba seguro de que no volvería a verla de nuevo, saqué de mi cabeza a la atractiva muchacha alemana. Pero tenía la idea del casamiento. Había hecho una lista de seis cualidades que más quería de una esposa y frecuentemente oraba para tomar la decisión correcta.
Por su puesto que en la India las bodas son concertadas por los padres, y yo tendría que confiar en su juicio en la selección de la persona adecuada para ser mi compañera de vida. Me preguntaba en dónde mis padres encontrarían a una esposa que estuviera dispuesta a compartir mi vida ambulante y mi compromiso a la obra del evangelio. Pero a medida que la conferencia terminaba, los planes para el verano pronto abarrotaron estos pensamientos.
Ese verano, junto con otros compañeros, volví a todos los lugares que había visitado durante los últimos años en el estado de Punjab. Había entrado y salido del estado varias veces y estaba ansioso por ver los frutos de nuestro ministerio allí.
El granero de la India, con su población de 24 millones, es dominada por los turbantes sij, un pueblo ferozmente independiente y trabajador que ha sido una casta de guerreros.
Antes de la división de la India y Pakistán, el estado también tenía una enorme población de musulmanes. Sigue siendo una de las áreas menos evangelizadas y más abandonadas del mundo.
Los dos años anteriores habíamos viajado y predicado en las calles por cientos de pueblos y aldeas en este estado. A pesar de que muchos misioneros británicos habían fundado muchos hospitales y escuelas, en ese momento existían pocas congregaciones de creyentes. Los sijs sumamente nacionalistas rechazaban con tesón considerar la cristiandad porque lo asociaban directamente con el colonialismo británico.
Viajé con un buen número de hombres. Asignaron a un grupo separado, constituido por mujeres, para trabajar en este estado, fuera de Jullundur. Caminé al norte para unirme con un grupo de hombres al que lideraría. Paré en la oficina central del norte de la India en Nueva Delhi.
Me sorprendí al ver otra vez la muchacha alemana allí. Esta vez tenía puesto un sari, uno de nuestros vestidos nacionales más conocidos. Me enteré de que a ella también la habían asignado para trabajar en Punjab durante el verano en el grupo de mujeres.
El director de ahí me pidió que la escolte hacia el norte hasta Jullundur, así que fuimos en la misma camioneta. Supe que su nombre era Gisela, y cuanto más la conocía más me cautivaba. Comía y bebía agua, e inconscientemente seguía todas las reglas de nuestra cultura. Lo poco que hablamos estaba enfocado a cosas espirituales y las aldeas perdidas de la India. Me di cuenta de que finalmente había encontrado el alma gemela que compartía mi visión y mi llamado.
El amor romántico, para la mayoría de los indios, es algo que solo se lee en los libros de cuentos. Las películas atrevidas, aunque con frecuencia tratan este concepto, son prudentes y terminan según la apropiada costumbre india. Así que me estaba enfrentando con el gran problema de comunicar mi amor prohibido e imposible. Por supuesto no le dije nada a Gisela. Pero algo en sus ojos me decía que ambos entendíamos. ¿Dios nos podría unir?
En unas pocas horas estaríamos nuevamente separados, y recordé que tenía otras cosas que hacer. Además, pensé: cuando termine el verano ella se irá a Alemania, y probablemente nunca la volvería a ver. Durante el verano, sorpresivamente, nuestros caminos se cruzaron otra vez. En cada encuentro, sentía que mi amor crecía más fortalecido. Más tarde me tomé el atrevimiento de expresarle mi amor en una carta.
Mientras tanto, la encuesta en Punjab rompió mi corazón. En cada aldea, nuestra literatura y nuestras predicaciones parecían haber tenido un impacto de poca duración. El fruto no había permanecido. La mayoría de los aldeanos que visitábamos parecían tan analfabetos y perdidos como siempre. La gente todavía estaba atrapada en enfermedades, pobreza y sufrimiento. El evangelio, según lo veía yo, no había asentado raíces.
En un pueblo sentí tal desesperación que literalmente me senté en el bordillo de la acera y lloré. Gemí con lágrimas de angustia como solo un niño puede llorar.
“Tu trabajo no sirve para nada”, se burlaba un demonio a mi oído. “¡Tus palabras a esta gente se escurren como agua sobre un pato!”
Sin darme cuenta de que me estaba apagando, o de lo que estaba pasando espiritualmente, caí en un desgano. Como Jonás y Elías, estaba demasiado cansado para seguir. Solamente podía ver una sola cosa. El fruto de mi trabajo no permanecía. Más que nunca antes, necesitaba tiempo para volver a evaluar mi ministerio.
Con Gisela nos manteníamos en contacto por correspondencia. En medio de todo esto, ella había vuelto a Alemania. Decidí que me tomaría dos años sin trabajar en la obra para estudiar y tomar algunas decisiones de vida sobre mi ministerio y mi posible casamiento.
Comencé a escribir cartas al exterior y la posibilidad de asistir al instituto bíblico en Inglaterra empezó a interesarme. También tenía invitaciones para predicar en las iglesias de Alemania. En Diciembre compré un pasaje en avión fuera de la India para estar en Europa en Navidad con la familia de Gisela.
Mientras estaba allí sentí los primeros temblores de lo que pronto se convertirían en un terremoto de impacto cultural.
Al caer la nieve, era obvio para todos que pronto necesitaría comprarme un abrigo y botas, obvio para todos menos para mí. Un vistazo a los precios me dejaron traumado. Por el precio de mi abrigo y mis botas en Alemania, podría haber vivido cómodamente durante meses en la India.
Y este concepto de vivir en fe era difícil de aceptar para los padres de Gisela. Aquí estaba este pobre predicador de las calles de la India, sin siquiera un dólar en el bolsillo, insistiendo en que se iba al instituto pero no sabía adónde y ahora pidiéndoles la mano de su hija.
A pesar de esto, milagro tras milagro ocurrían, y Dios suplía cada necesidad.
Primero, llegó una carta de E.A. Gresham, una persona completamente desconocida de Dallas, Texas, que era director regional de la Hermandad de Atletas Cristianos. Él había escuchado de mí por un amigo escocés y me invitó a ir a los Estados Unidos por dos años a estudiar lo que era entonces el instituto bíblico de Criswell en Dallas. Acepté y reservé un vuelo económico en un chárter a Nueva York con el último dinero que tenía.
Resultó ser que este vuelo también se convirtió en un milagro. Sin saber que necesitaba una visa especial de estudiante, compré un pasaje sin opción a reembolso. Si perdía el vuelo, perdería mi asiento y mi pasaje.
Oré con mi última pizca de fe, pidiéndole a Dios su intervención para conseguir el papeleo de la visa. Mientras oraba, un amigo en Dallas, Texas, fue movido extraordinariamente por Dios a sacar su auto, volver a la oficina, y completar mi papeleo para llevarlo personalmente al correo. En una serie continua de coincidencias divinas, los formularios llegaron a tiempo.
Antes de ir a América, Gisela y yo nos comprometimos. Sin embargo iría al seminario solo. No teníamos idea cuándo nos volveríamos a ver de nuevo.
+ + + + + + + + + + + + * + + + + + + + + + + + +
–
(Cap. 04) Caminé en el aturdimiento
–

–
Mientras cambiaba de avión para ir a Dallas en el aeropuerto internacional JFK en Nueva York, me sentí abrumando por los carteles y los sonidos que me rodeaban. Aquellos que nacimos en Europa y en Asia escuchando historias sobre la abundancia y la prosperidad de los Estados Unidos, las historias parecen cuentos de hadas, hasta que no se le ve con los propios ojos.
Los estadounidenses no solo no se dan cuenta de su abundancia, sino que hasta pareciera que en ciertos momentos la desprecian. Mientras estaba buscando una silla en la sala de reembarque, me quedé asombrado de cómo trataban a su hermosa ropa y zapatos. La riqueza de las telas y de los colores era mucho más de lo jamás había visto. En varias ocasiones descubrí que esta nación, a diario, da por sentado sus increíbles riquezas.
Como lo hice muchas veces, casi a diario en las semanas siguientes, comparaba su ropa con la de los misioneros nativos evangelistas a quienes había dejado hacía unas pocas semanas atrás. Muchos de ellos caminaban descalzos por las aldeas o trabajaban en sus pobres sandalias. Su ropa de algodón gastado no sería aceptable ni para trapo de limpieza en los Estados Unidos. Después descubrí que la mayoría de los estadounidenses tiene el clóset lleno de ropa que usan ocasionalmente, y me acordé de los años en que viajé y trabajé solo con la ropa que llevaba en la espalda. Y yo había vivido un estilo de vida normal para la mayoría de los evangelistas de la aldea.
El economista Robert Heilbroner describe los lujos que una típica familia estadounidense tendría que dejar si viviera entre los mil millones de personas hambrientas que hay en los dos tercios del mundo.
Empezamos invadiendo la casa de nuestra imaginaria familia estadounidense para deshacernos de sus muebles. Todo: camas, sillas, mesas, televisores, lámparas. Dejaríamos a la familia con unas pocas sábanas, una mesa de cocina y una silla de madera. Junto con la cómoda iría la ropa. Cada miembro de la familia podría poner en el guardarropa su traje o atuendo más viejo, una camisa o una blusa. Le permitiríamos al jefe de familia quedarse con un par de zapatos, pero nada para la esposa ni para los hijos.
Ahora en la cocina. Los electrodomésticos ya se habían sacado, así que nos dirigimos a las alacenas… Podemos dejar una caja de fósforos, un paquete de harina, un poco azúcar y sal. Se pueden rescatar algunas papas con moho, que ya estaban en el basurero, para la cena de esa noche. Dejaremos un puñado de cebollas y un plato de frijoles secos. Y todo lo demás lo sacamos: la carne, los vegetales frescos, la comida enlatada, las galletas y las golosinas.
Habíamos vaciado la casa: el baño había sido desmantelado, el agua corriente se había cortado, los cables de electricidad se habían sacado. Luego quitamos la casa. La familia puede mudarse al galpón… Lo que sigue es la comunicación. No más periódicos, revistas, libros, no porque falten, sino porque también debemos quitar todo lo referente al alfabetismo de nuestras familias. En vez de eso, en nuestro empobrecido barrio permitiremos una radio…
Ahora seguimos con los servicios del estado. No más carteros, ni bomberos. Hay una escuela, pero está a cinco kilómetros y tiene solamente dos aulas… Por su puesto que no hay hospitales ni doctores cerca. La clínica más cerca está a 16 km. de distancia y la atiende una partera. Se puede llegar en bicicleta, si la familia tiene una bicicleta, lo cual no es muy probable…
Finalmente, el dinero. Le dejaremos a nuestra familia un monto de cinco dólares. Esto le evitará a nuestro asalariado experimentar la tragedia de un campesino iraní que se quedó ciego por no poder juntar $3,94 que erróneamente pensó que necesitaba para ser admitido en un hospital en donde podría haber sido curado.
Esta es una descripción exacta del estilo de vida del mundo de dónde vengo. Desde el momento en que puse mis pies en tierra estadounidense, caminé en un increíble aturdimiento. ¿Cómo podían coexistir simultáneamente dos economías tan diferentes en la tierra? Al comienzo todo era muy abrumador y confuso para mí. No solamente tenía que aprender los procedimientos simples, como usar el teléfono o hacer cambios, sino que también como cristiano sensible, me encontraba constantemente haciendo evaluaciones espirituales de todo lo que veía.
A medida que los días se convertían en semanas, empecé a entender cuán fuera de lugar estaban los valores espirituales para la mayoría de los creyentes occidentales. Triste de decirlo, pero parecía que la mayor parte había absorbido los mismos valores humanísticos y materialistas que dominaba la cultura secular. Casi inmediatamente sentí que había un tremendo juicio sobre los Estados Unidos, y de eso tenía que advertir al pueblo de Dios que Él no iba a desperdiciar esa abundancia en ellos para siempre. Pero el mensaje todavía no estaba formado en mi corazón, y tomaría años antes de que sintiera la unción y la valentía de hablar en contra de tal pecado.
Mientras tanto, en Texas, una tierra que en muchas formas es la personificación de los Estados Unidos, me impactaban las cosas más comunes. Mis anfitriones habían señalado con entusiasmo lo que consideraban sus mayores logros. Asentía con amabilidad mientras me mostraban sus grandes iglesias, sus enormes edificios y universidades. Pero esto no me impresionaba mucho. Después de todo, yo había visto el Templo Dorado en Amristar, el Taj Mahal, los palacios en Jhans y la Universidad de Baroda en Gujarat.
Lo que impresiona a los visitantes del tercer mundo son las cosas simples que los americanos dan por sentado: agua fresca disponible las 24 horas del día, luz eléctrica ilimitada, teléfonos que funcionan y la impresionante red de rutas pavimentadas. Comparado con los países occidentales, las cosas en Asia todavía están en proceso de desarrollo. En ese momento, todavía no teníamos televisión en la India, pero los anfitriones estadounidenses tenían un televisor en cada habitación, y los usaban día y noche. Esta explosión de medios siempre presente me perturbaba. Por alguna razón, los estadounidenses necesitaban rodearse de ruido todo el tiempo. Hasta noté que en los vehículos las radios estaban encendidas aunque nadie las escuchase.
¿Por qué tenían que estar siempre entretenidos o entreteniendo?, me preguntaba. Era como si estuviesen intentando escapar de una culpa que no podían definir o que no la habían identificado.
Me daba cuenta constantemente de qué grandes, y excedidos de peso, estaban los estadounidenses. Necesitan vehículos grandes, casas grandes, muebles grandes, porque ellos son grandes.
Me impresionó lo importante que era comer, beber, fumar y hasta usar drogas en el estilo de vida occidental. Hasta entre cristianos, la comida era la parte más importante en los eventos de compañerismo cristiano.
Por su puesto que esto no está mal. Las “reuniones fraternales donde se compartía el pan” fueron una parte importante en la vida de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero comer te puede llevar a extremos. Una de las ironías de esto es el relativo bajo costo que los estadounidenses pagan por la comida. En 1998, los gastos personales en los Estados Unidos se promediaron en $19.049 por persona, de los cuales $1.276 (el 6,7 por ciento) se iba en comida, dejando cómodamente $17.773 para otros gastos. En la India, una persona promedio solo tiene para gastar $276, de los cuales $134 (el 48,4 por ciento) se iba en comida, dejando unos escasos $142 para las necesidades de todo el año. Había vivido con esta realidad cada día, pero a los estadounidenses les costaba pensar en estos términos.
Frecuentemente, cuando hablaba en una iglesia, parecía que la gente se inquietaba cuando les contaba del sufrimiento y de las necesidades de los evangelistas nativos. Usualmente tomaban su ofrenda y se presentaban con un cheque con lo que parecía una gran suma de dinero. Luego, con la hospitalidad de siempre, me invitaban a comer con los líderes después de la reunión. Me horrorizaba que la comida y el “compañerismo” frecuentemente costaban más que el dinero que recién me habían dado para las misiones. Me impresionaba ver que las familias estadounidenses rutinariamente comían suficiente carne en una comida como para alimentar a una familia asiática durante una semana. Parecía ser que el único que lo notaba era yo, y de a poco me di cuenta de que no escuchaban el sentido de mi mensaje. Simplemente eran incapaces de entender las enormes necesidades más allá de las fronteras.
Hasta ahora a veces me cuesta pedir comida libremente cuando viajo a los Estados Unidos. Miro los precios y me doy cuenta para cuánto rendiría la misma cantidad en la India, Myanmar (anteriormente Burma) o en las Filipinas. De repente, ya no tenía tanta hambre como antes.
Muchos misioneros nativos y sus familias pasan días sin comer, no porque estén ayunando voluntariamente sino porque no tienen dinero ni para comprar arroz. Esto ocurre especialmente cuando comienzan una obra en aldeas en donde no hay creyentes.
Cuando recuerdo el sufrimiento de los hermanos nativos, frecuentemente rechazo el postre que me ofrecen. Estoy seguro de que esto no influye a la hora de proveer comida a las familias hambrientas, pero no soportaría el placer de comerlo mientras los obreros cristianos en Asia pasan hambre. La necesidad se volvió real para mí a través del ministerio del hermano Moses Paulose, uno de los misioneros nativos que patrocinamos.
Millones de pescadores pobres sin educación viven junto a miles de islas e interminables kilómetros de aguas estancadas en Asia. Sus hogares frecuentemente son pequeñas chozas hechas de hojas, y su estilo de vida es simple, mucho trabajo y poco placer. Estos pescadores y sus familias son las personas menos alcanzadas del mundo. Pero Dios llamó a Paulose y a su familia para llevar el evangelio a las aldeas pesqueras no alcanzadas de Tamil Nadu en la costa este de la India.
Recuerdo que visité a la familia de Paulose. Una de las primeras cosas que él descubrió cuando empezó a visitar las aldeas fue que el índice de alfabetismo era tan bajo que no podía usar tratados o material impreso con efectividad. Decidió usar diapositivas, pero no tenía ni proyector ni dinero para comprar uno. Así que realizó varios viajes a un hospital donde vendió su sangre hasta que obtuvo el dinero que necesitaba.
Era emocionante ver a las multitudes atraídas por las diapositivas proyectadas. Ni bien colgaba la sábana blanca que servía como pantalla, miles de adultos y de niños se juntaban en la playa. La Sra. Paulose cantaba canciones cristianas por el altoparlante enchufado a la batería de un auto, y su hijo de cinco años citaba versículos bíblicos a los que pasaban.
Cuando se ponía el sol, el hermano Paulose empezaba la presentación de diapositivas. Por varias horas, miles se sentaban en la arena, escuchando el mensaje del evangelio mientras el mar murmuraba a sus espaldas. Cuando finalmente empacamos para irnos, tenía que caminar con cuidado para no pisar a los cientos de niños durmiendo en la arena.
Pero detrás de todo esto se escondía la secreta tragedia de hambre que Paulose y su familia estaban enfrentando. Una vez supe del gran sufrimiento de su esposa consolando a sus hijos y rogándoles que bebieran agua del biberón para resistir los retorcijones del hambre. No había suficiente dinero en la casa para la leche. Le daba vergüenza que sus vecinos no creyentes supieran que no tenían comida. Así que Paulose mantenía cerradas las ventanas y las puertas de la casa con una habitación que alquilaba para que nadie escuchara a sus cuatro hijos llorar.
En otra ocasión, uno de sus hijos mal nutridos se quedó dormido en la escuela porque estaba muy débil por el hambre.
“Me da vergüenza contarles a la maestra o a nuestros vecinos”, me dijo. “Solo Dios, nuestros hijos, mi esposa y yo conocemos la verdadera historia. No tenemos quejas y ni siquiera tristeza. Estamos gozosos y completamente felices de nuestro servicio al Señor. Es un privilegio ser dignos de sufrir en Su nombre…”.
Aún cuando la maestra castigaba a sus hijos por no prestar atención en clases, Paulose no contaría su sufrimiento secreto y así avergonzar el nombre de Cristo. Afortunadamente, en este caso, le pudimos mandar asistencia inmediata, gracias a la ayuda de generosos cristianos estadounidenses. Pero para muchos otros, la historia no tiene un final feliz.
¿Es culpa de Dios que hombres como el hermano Paulose pasen hambre? No lo creo. Dios ha provisto dinero más que suficiente para suplir las necesidades de Paulose y de todas las necesidades del tercer mundo. El dinero necesario está en las naciones altamente desarrolladas del occidente. Solo los cristianos de Norteamérica, sin mucho sacrificio, pueden suplir todas las necesidades de las iglesias en el tercer mundo.
Recientemente un amigo en Dallas me mostró la nueva construcción de una iglesia de $74 millones. Mientras este pensamiento todavía rondaba en mi mente, señaló otra construcción de una iglesia de $7 millones a menos de un minuto de distancia.
Estas construcciones extravagantes son una locura para la perspectiva del tercer mundo. Con los $74 millones gastados en una nueva construcción en los Estados Unidos se podrían construir 7.000 iglesias en la India de un tamaño promedio. Los mismos $74 millones serían suficientes para garantizar que las Buenas Nuevas de Jesucristo se proclamen en un estado de la India, o aún en algunos países más pequeños de Asia.
Pero hablé poco de estos asuntos. Me di cuenta de que era un invitado. Los estadounidenses que habían construido estos edificios también habían edificado el instituto al que estaba asistiendo, y estaban pagando mi matrícula para asistir. Sin embargo me asombra que estos edificios hayan sido construidos para adorar a Jesús, quien dijo: “Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza” (Mateo 8:20).
En Asia hoy Cristo está todavía deambulando sin hogar. Está buscando dónde recostar Su cabeza, pero en templos “no hecho por manos humanas”. Hasta poder construir instalaciones propias, nuestros cristianos recién nacidos frecuentemente se reúnen en sus hogares. En las comunidades no cristianas, frecuentemente es imposible alquilar instalaciones para iglesias.
Hay tanto énfasis en construir iglesias en los Estados Unidos que a veces nos olvidamos de que la iglesia es la gente, no el lugar donde se encuentra la gente.
Pero Dios no me llamó a luchar en contra de los programas para la construcción de iglesias, cuando es posible, intentamos proveer los edificios adecuados para las pequeñas iglesias crecientes en Asia. Lo que más me preocupa de este desgaste es que estos esfuerzos frecuentemente representan un modo de pensar mundano. ¿Por qué no podemos por lo menos apartar el 10 por ciento de nuestras ofrendas para la evangelización mundial? Si solamente los cristianos en los Estados Unidos hubiesen hecho este compromiso en el 2000, ¡tendríamos cerca de $10 mil millones disponibles para el evangelio!
Continúa…
Cap. Anterior
* – * – * – * – * – * – *
Nota:
Para los que han preguntado por el nombre del libro, se titula: Revolución en el mundo de la misiones, el autor: K. P. Yohannan.










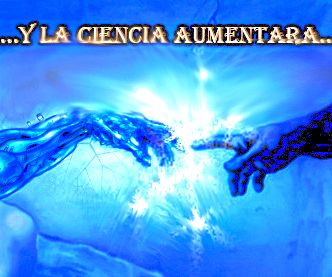






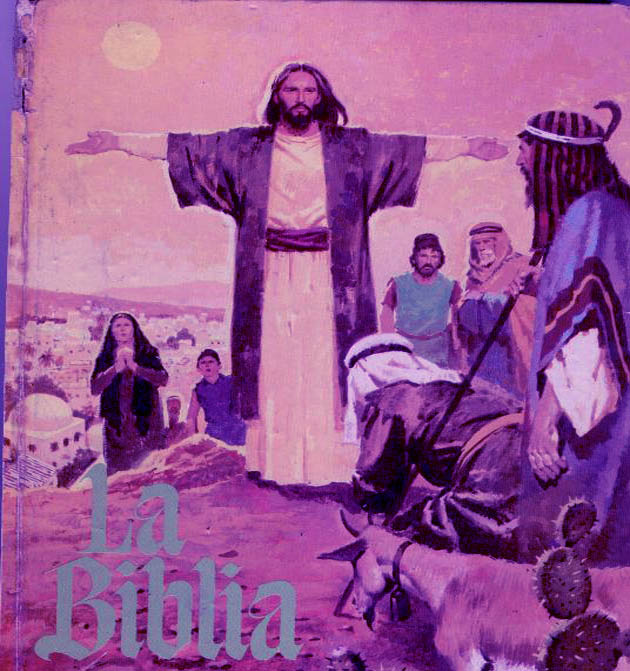


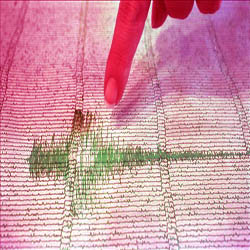
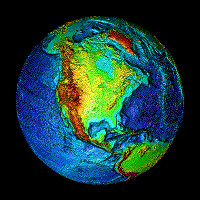













MUY , MUY BUENO SIEMPRE HE PENSADO QUE ESE GASTO EN EDIFICIOS ES UN PECADO , POR DIOS NUNCA HABÍA VISTO TAL REPORTAJE , PIDO PERMISO PARA PUBLICARLO EN MI PAGINA ,
Bendiciones hermana Yorleny:
Este articulo no es un reportaje, son los capitulos de un libro que estamos publicando ahora.
Esta usted en libertad de hacer lo que necesite para seguir difundiendo las buenas nuevas del evangelio.
DIOS le guarde bajo sus alas.
presioso nos hace refleccionar que es lo que estamos haciendo.